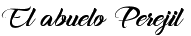La maquinita
El nombre de “maquinita” se lo pusimos mi mujer y yo al Seat-600 porque el fulano que nos lo vendió, en el momento de la venta juraba que funcionaba como la maquinita de un reloj de lo exacto que iba. ¡Maldito sinvergüenza! La realidad fue que nos dio gato por liebre y nos dio bastantes problemas antes de poder venderlo, y de ahí que, de broma en broma, lo bautizamos con el mote de “maquinita”.
El caso es que aquel coche no era el mejor vehículo para ponerse en carretera y hacerle cada semana casi mil kilómetros por esas carreteras de Dios de finales de los 70’, y de esa manera ocurrió que pasé las mil peripecias hasta que pude cambiarlo.
Para empezar, tardaba entre seis y siete horas en hacer un viaje de trescientos cincuenta kilómetros.
En invierno, como que la calefacción no “tiraba” y me helaba de frío, me compré una gabardina que me cubría desde las orejas hasta casi los tobillos y la llevaba puesta todo el camino. Aquellos faldones conseguían tapar mis ateridas piernas y me proporcionaban algo de calorcito muy reconfortante.
Como que el viaje se hacía tan largo, no tenía más remedio que darme unos madrugones salvajes para ponerme en carretera, ya que para estar en Madrid entre las once y doce de la mañana debía salir de Valencia entre las cuatro y cinco de la madrugada, y aún así habría perdido buena parte de la mañana de trabajo en el viaje, cosa que no le gustaba en absoluto a la empresa que, por otra parte, lo sabían y hacían la vista gorda... siempre y cuando los resultados fueran los previstos.
Una mañana de crudo invierno, cerca de las seis serían cuando acerté a ver que me acercaba a Minglanilla. El primer desvío para acceder al pueblo quedaba frente a mí diagonalmente, a la derecha; era aquel un carril muy estrecho con una señal grande de “stop” en su dirección de salida. El tiempo en esa madrugada de enero podría calificarse de infernal: nieve, niebla y un fuerte viento de costado que amenazaba con sacarme de aquella carretera en cualquier momento. El espeso manto de niebla frente a mi me impedía adivinar el camino que iba pisando; además, totalmente nevado y helado como estaba todo a mi alrededor resultaba imposible adivinar las rayas pintadas o, cuanto menos, el propio asfalto.
La temperatura era muy fría, tan fría que a pesar de llevar la calefacción a todo lo que daba, y mi inseparable gabardina, iba tiritando muerto de frío dentro de aquel cochecillo. Quizá esto mismo era lo que me ayudaba un poco a combatir el terrible sueño que me vencía en algunos momentos. En otros, algún inesperado bandazo del coche al pisar una placa de hielo conseguía despertarme de golpe, y entonces un sudor frío me recorría el cuerpo al pensar que, en algún momento venía conduciendo dormido. Tenía miedo, mucho miedo, me daba cuenta de que no controlaba la situación, pero no podía parar allí y echarme a un lado del arcén a terminar de esperar la llegada del amanecer, el frío podría acabar conmigo, y si no lo hacía el frío lo haría cualquier camionero despistado en la espesa niebla que sin duda se me llevaría por delante. Al menos debería intentar continuar hasta la próxima gasolinera; aunque a esas horas los bares estarían cerrados al menos podría refugiarme bajo su techo a esperar a que amainara un poco aquel temporal.
Andaba yo en esas cuando veo que un coche se me viene encima, aquel coche venía frente a mí. La niebla me impedía verlo claro, pero aquellas luces venían directo hacia mí... pero por mi parte derecha, lo cual resultaba imposible. En fracciones de segundo pensé que yo me había desviado invadiendo la calzada izquierda. Mi instinto me decía que debía evitarlo moviéndome yo más hacia mi derecha y darle su paso natural por la izquierda. Así, me fui a mi derecha más, más y más..., cuando aquel coche pasó junto a mí rozando al retrovisor de mi izquierda, mi coche empezó a dar bandazos y brincos y apunto estuve de volcar. Debí de recorrer dando tumbos entre setenta y cien metros pegando saltos y atravesando un campo en barbecho, sin saber en ningún momento adonde me encontraba.
Unos angustiosos segundos más tarde, que a mi se me hicieron interminables, de nuevo me estabilizaba y circulaba plano, milagrosamente y con la misma “normalidad” que antes de aquel incidente. No sabía cómo pero estaba claro que había vuelto a la carretera.
¿Qué había pasado...?, pues que el sueño, el cansancio, o la mala visibilidad..., o todo ello junto me habían gastado una mala pasada. Aquel coche no venía por mi derecha como yo creía, aquel pobre hombre o quien fuera dentro del vehículo, porque nunca lo supe, se debieron de llevar un susto morrocotudo al ver que un loco con un seiscientos se les echaba encima mientras ellos, parados a la salida del pueblo, hacían su stop en espera de que yo pasara de largo.
Resultó que la situación de aquella incorporación a la carretera general, una recta en diagonal, sumado a la nula visibilidad del entorno en aquellas condiciones tan penosas, me había hecho perder la orientación haciéndome creer que aquel coche, o yo, circulábamos por el carril contrario y nos íbamos a embestir de frente.
Desde luego que acabábamos de nacer, los del otro coche y yo mismo. No paré en la siguiente gasolinera. Ya no lo necesitaba. Los nervios y el “chute” de adrenalina del susto me habían evaporado el sueño por completo. Me limité a rezarle un Padrenuestro en señal de agradecimiento, era lo menos que podía ofrecerle al Todopoderoso por haberme concedido que aún no era el momento.
Corría yo con mi seiscientos a setenta por hora comiéndome la recta de Arganda, una recta de algo más de un par de kilómetros de larga en las cercanías de este pueblo que se encuentra a veinticinco kilómetros de Madrid. Este tramo recto, después de un montón de curvas, lo habían habilitado con tres carriles para facilitar los adelantamientos a los vehículos más lentos y poder recuperar parte del tiempo sacrificado en los kilómetros anteriores en los que no se podía adelantar.
Los tramos con tres carriles suelen ser demasiado a menudo una trampa mortal. De repente, después de haber aguantado impaciente largo rato tras el tubo de escape de un camión, tienes ante ti la libertad de toda la anchura que te dan los tres carriles, y te entra por el cuerpo algo así cómo si estuvieras en la parrilla de salida de una carrera y justo de repente se pone el semáforo en verde; y así es como se cometen, por las prisas, errores muy graves. Además, estos tramos suelen tener línea discontinua para poder adelantar solo en alguno de los dos sentidos; en este caso concreto había el problema de que los que venían de frente tenían preferencia porque subían por su banda superando la vía de vehículos lentos y era yo el que debería de esperar el momento oportuno y, aún así, cuando adelantase, debía hacerlo rápidamente.
Y en esto era en lo que mi “seiscientos” fallaba, en lo de “rápidamente”.
El autobús de pasajeros que yo llevaba a mi derecha batía el récord de longitud... -¡Dios mío, cómo pueden hacerlos tan largos!- Aceleré a tope. A una velocidad de ochenta kilómetros por hora, con mi “maquinita” esto era ir a toda leche, y pronto me di cuenta de que me comería toda aquella recta antes de que, avanzando metro a metro, llegara a alcanzar la cabina de aquel autobús. Mi coche era pequeño pero el conductor me tendría que ver -pensaba yo-, su espejo retrovisor era casi más grande que todo mi coche. Se apiadaría de mí y levantaría el pie del acelerador, seguro que lo haría.
El problema en estos casos es que, conforme avanzas, se llega a un punto en donde la distancia de delante es menor que la de atrás y se hace imposible el frenar y regresar. Es el punto de “no retorno”. La velocidad es tan alta y el espacio tan largo que una frenada no te permitiría volver al hueco que dejaste momentos antes. En esta situación es cuando te dices -¡tengo que pasar!- Y en esta situación es, justamente..., cuando aparece un coche de frente.
Aquel coche venía adelantando a su vez a un otro vehículo que subía por el carril de vehículos lentos. Era el atardecer, ya todos llevábamos puestas las luces de cruce porque anochecía rápidamente y la oscuridad nos invadía. Yo avanzaba como podía pisando el pedal del acelerador sin compasión, pero las luces del coche de enfrente se acercaban a una velocidad endiablada que me empezaba a preocupar. El del autobús a mi derecha al parecer no se enteraba, el otro se acercaba, y yo no lograba mayor velocidad. De repente el de enfrente comenzó a “echarme” las luces largas. Yo me dije: -¿Quieres luces...? ¡Pues toma luces!- y le respondí con una ráfaga de las mías que el otro me devolvió..., y el del autobús, mientras tanto sin inmutarse.
Sólo en el último momento, cuando la tragedia ya parecía inevitable y estaba a punto de cerrar los ojos encomendándome al de Arriba, ocurrió el milagro: la carretera se ensanchó..., debió de ensancharse porque pasamos los cuatro coches en paralelo, a mi derecha el autobús, a la izquierda un “ciento veintisiete” y por el centro yo... y el Renault-10 de la Guardia Civil, que era el que venía de frente echándome las luces.
El cruce fue tan rápido como el sentir de mis propias sensaciones corporales. Verlos pasar cerca y descomponérseme el cuerpo fue todo uno. De repente, con la garganta seca y un sudor frio que me recorría el cuerpo me habían entrado unos tremendos y desagradables retortijones en el estómago; algo me decía que si no conseguía detener el coche de inmediato me iba a “hacer” encima. Comprendí que tenía que salir de allí. Algo le ocurrió también a mi “maquinita”, quizá identificada conmigo mismo, porque de repente me di cuenta de que se había lanzado casi a cien por hora. Eso me permitió adelantarme un par de cientos de metros hasta que a mi derecha descubrí un camino rural en el que me adentré despavorido apagando de inmediato las luces del coche. La oscuridad me amparaba. Tuve el tiempo justo para frenar, abrir la puerta y bajarme los pantalones.
Estaba yo en esas, aliviándome, cuando vi pasar el coche de la Guardia Civil con el pirulo luminoso y la sirena a toda pastilla tratando de localizarme. Cuando pude al fin controlar mi cuerpo me senté en el coche, puse la radio y esperé un par de horas, antes de salir de mi escondite de nuevo a la carretera.
Esta vez fui generoso, al Padrenuestro se le unieron tres Avemarías