



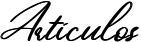
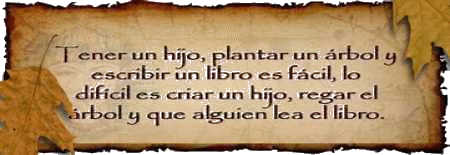
Vivencias

Aquella calurosa tarde de domingo del mes de julio las cosas me estaban saliendo bien.
La tal María José, una preciosa morena de diecinueve años (cuatro más que yo) acercaba su rostro al mío y su largo pelo, terso y fino, rozaba mi frente dejándome sentir su delicado perfume mientras su delantera y su bajo vientre se rozaban con el mío con atrevimiento. Hacía ya unos minutos que ella había abandonado definitivamente la dura lucha que habíamos mantenido con nuestros codos en mi afán por una mayor aproximación a su cuerpo, mientras sobre una mesa cercana, el tocadiscos esparcía por todos los rincones de aquella pequeña sala en penumbras las notas de “Mis manos en tu cintura” de Adamo. Después sonaría “Tu Nombre”; después “La Noche”; después... Yo le pedía al cielo que aquel LP no se terminara nunca, temía que se rompiera el encanto del momento. Si todo seguía así, en el próximo baile le pediría a Mari Carmen que saliéramos al jardín. Algunas parejas más atrevidas ya habían consentido en salir al pequeño jardín posterior del chalet y allí, embriagados del perfume del azahar de los naranjos, y cómplices de la penumbra que ya el atardecer procuraba a su entorno, hacían más íntimo su particular acercamiento, prodigándose en besos y leves caricias dejándose llevar de sus más íntimos deseos mientras bailaban.
A aquellas alturas de la tarde ya hacía mucho rato que se había producido la selección natural de los emparejamientos. Cada cual se había acoplado con la persona más afín y Marcos y Juan, que en esta ocasión se habían quedado sin pareja, se dedicaban a poner los cubatas y a “pinchar” los discos. En ambos casos había ocurrido que les habían fallado sus respectivas parejas previstas para la ocasión, no habían venido las chavalas que en principio les correspondían y se habían quedado solos en el último momento.
Mientras sonaban los últimos compases de aquella agradable melodía pensaba que por nada del mundo me iba a separar, ni un milímetro, del calor que irradiaba aquel cuerpo que, ahora sí, correspondía a mis caricias con benévola complacencia y total aceptación. Al fin se había producido entre nosotros la simbiosis, el equilibrio de las voluntades, el milagro deseado. Definitivamente, aquel domingo las cosas me estaban saliendo bien, mejor de lo previsto, la verdad. Sin embargo, apenas había terminado la canción cuando unos suaves golpecitos en el hombro me hicieron volver, no sin cierta desgana, la mirada atrás. ¡Ramón, son las siete!, me recordó el “cabronazo” aquél. Era Marcos, mi querido amigo Marcos que sonriente y pícaro me recordaba que había llegado el momento de largarme de allí y dejarle el camino libre. A las ocho debería estar presente en mi trabajo y tenía que regresar a la cruda realidad.
Mientras hacía el viaje de regreso en el tren de cercanías en dirección al hotel, en cuyo restaurante prestaba mis servicios, me maldecía por mi mala suerte. Mis pensamientos seguían prendidos en María José. Todavía sentía pegado a mí piel el olor de su perfume, mis mejillas permanecían encendidas y la humedad de aquel deseo, tan bruscamente abortado, manchaba acusadora la entrepierna de mis pantalones. Aquello no era justo. Ahora, mientras yo me dirigía al trabajo a cumplir con la rutina de mis obligaciones, a buen seguro que mi amigo Marcos se estaba poniendo las botas completando a su plena satisfacción lo que yo había comenzado, y dejado a medias.
¡Mierda...!, maldecía una y mil veces mi suerte. Mientras soportaba el ruidoso traqueteo del tren con la mirada perdida a través de la ventanilla sobre el horizonte de aquellos campos de tierras de labor, me prometí a mí mismo que aquella lamentable situación no se tendría que repetir, al menos de una forma continuada y definitiva. Si era necesario cambiaría de trabajo. Dejaría la hostelería.